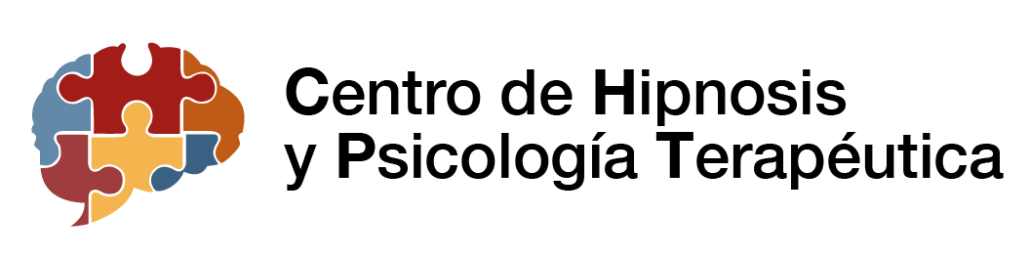El cerebro agresivo
El cerebro agresivo
 ¿Por qué se mata a la cajera, si apenas ha ingresado un par de cientos de euros? ¿Qué impulsa el maltrato paterno? ¿Por qué un joven compromete su futuro propinando una brutal paliza a otro más débil hasta dejarlo inválido por una discusión nimia? Ante el continuo flujo de noticias sobre asesinatos, homicidios, maltratos y abusos sexuales, muchos no pueden evitar plantearse estas preguntas y similares. Si, además, el delito lo comete un reincidente ya condenado por el mismo tipo de crimen, la opinión pública se queda desconcertada. Parece evidente que fracasan todas las medidas, por drásticas que sean, para hacer entrar en razón a tales sujetos. ¿No pueden evitarlo aunque quieran? ¿Qué les convierte en delincuentes? ¿Sufrieron en su niñez un trato cruel en vez de recibir cariño? ¿Llevan la agresividad grabada en sus genes?
¿Por qué se mata a la cajera, si apenas ha ingresado un par de cientos de euros? ¿Qué impulsa el maltrato paterno? ¿Por qué un joven compromete su futuro propinando una brutal paliza a otro más débil hasta dejarlo inválido por una discusión nimia? Ante el continuo flujo de noticias sobre asesinatos, homicidios, maltratos y abusos sexuales, muchos no pueden evitar plantearse estas preguntas y similares. Si, además, el delito lo comete un reincidente ya condenado por el mismo tipo de crimen, la opinión pública se queda desconcertada. Parece evidente que fracasan todas las medidas, por drásticas que sean, para hacer entrar en razón a tales sujetos. ¿No pueden evitarlo aunque quieran? ¿Qué les convierte en delincuentes? ¿Sufrieron en su niñez un trato cruel en vez de recibir cariño? ¿Llevan la agresividad grabada en sus genes?
A lo largo de los últimos años se han venido realizando numerosas investigaciones sobre el tema. Entre ellas, algunas a largo plazo: médicos, neurólogos y psicólogos observan una cohorte de sujetos desde su niñez o adolescencia hasta determinada edad madura. En nuestra propia investigación panorámica, publicada en el año 2005, abordamos las raíces psicobiológicas de la violencia física, clasificando y valorando con esta finalidad resultados generales procedentes de los cuatro puntos cardinales. El espectro considerado abarcaba desde travesuras y peleas hasta homicidios y asesinatos, pasando por formas leves y severas de lesiones corporales.
Nuestra principal conclusión fue la siguiente: el comportamiento violento no podía reducirse a una sola “causa”, sea ésta la propensión genética, un hogar paterno adverso u otra experiencia negativa. Antes bien, se trata de una combinación de factores de riesgo que se refuerzan unos a otros en sus efectos. Esta conclusión lleva aparejada una buena noticia: entra dentro de lo posible que las tendencias a la conducta violenta de un individuo, intensificadas por algún tipo de influencia, puedan compensarse mediante mecanismos positivos.
Uno de los estudios a largo plazo más ambiciosos comenzó en 1972 en Nueva Zelanda. Un equipo internacional de psicólogos siguió, durante 33 años, el desenvolvimiento de unas mil personas que nacieron por entonces en la ciudad de Dunedin, Terrie Morffitt y Avshalom. Caspi, del King’s College de Londres, investigaron sobre esa cohorte, de manera particular, las distintas formas de comportamiento antisocial que acostumbran acompañarse del ejercicio de la violencia física.
Apogeo en la pubertad:
Según sus observaciones, pueden diferenciarse dos grupos. En el más numeroso, las formas de comportamiento antisocial, alcanzan un cúmulo mayor entre los trece y los quince años. Posteriormente se pierden en la mayoría de los jóvenes estas tendencias, de forma muy rápida. Una minoría, sin embargo, muestra ya en la niñez -algunos incluso a los cinco años de edad- comportamientos antisociales que persisten hasta la edad adulta. Este grupo está constituido casi exclusivamente por varones.
De hecho, el sexo masculino es el único factor de riesgo para la violencia. Como corroboran las estadísticas de criminalidad, los adolescentes y adultos jóvenes cometen, en todas partes, la mayoría de las agresiones físicas. Los actos violentos de particular gravedad (asesinatos, homicidios, heridas corporales severas o violaciones) son cometidos casi exclusivamente por varones.
De ello no se infiere que las adolescentes y mujeres jóvenes sean menos agresivas, según esa tesis todavía aceptada en los años noventa. Los varones se inclinan hacia la violencia física directa y extravertida, mientras que las mujeres se decantan por la agresión solapada e indirecta. En la tela de araña de las intrigas y las estrategias de guerra psicológica, las muchachas aventajan de lejos a los chicos. Los trastornos del comportamiento social aparecen en ellas típicamente en una determinada fase de la pubertad: entre los 14 y los 15 años. Y con 17 y 18 años disminuyen en la mayoría de los casos.
Las causas de esta diferencia entre varones y mujeres son múltiples. Los roles sexuales aprendidos tienen mucha importancia (“¡Las niñas no se pegan!” En cambio, “¡Un chico tiene que saber defenderse!”). Además, las técnicas de agresión indirectas requieren un valor bastante alto de “inteligencia social”, la cual se desarrolla antes y más deprisa en las niñas. Pero las diferencias neurofisiológicas ejercen también, con absoluta seguridad, cierta influencia.
¿FALSAS ETIQUETAS? A simple vista, el criminal no evidencia sus inclinaciones violentas. Pero una ojeada en el cerebro ofrece pistas para conocer por qué da rienda suelta a su agresividad. No obstante, conviene ser cauto. Las alteraciones cerebrales pueden llevar a la realización de acciones violentas, pero eso no implica que tenga que ser siempre necesariamente así.
El grupo, restringido, que comete actos violentos de una manera crónica, integrado por varones y cuyas tendencias se muestran a una edad temprana, se caracteriza por un manojo de rasgos; entre ellos: bajo nivel de tolerancia frente a la frustración, déficit en el aprendizaje de las reglas como la que existe de forma probada en la población masculina.
Parece claro que las mujeres disponen de un control más eficaz de los impulsos, que sólo fracasa cuando se perturba temprana y masivamente la función de la corteza prefrontal. Tal sucedió en un caso descrito por Antonio Damasio: la mujer afectada había sido atropellada cuando tenía 15 meses, accidente que le produjo una herida en la cabeza. Al principio, la niña siguió un desarrollo normal: las primeras rarezas en su conducta no se manifestaron hasta cumplir los tres años. Los padres fueron percibiendo con el tiempo que su hija no reaccionaba al castigo, se enzarzaba con frecuencia en discusiones y peleas con los profesores y con sus compañeros, mentía desvergonzadamente, robaba y asaltaba a la gente. Pero, con todo, lo que más llamaba la atención de la chica en cuestión es que agredía continuamente a los otros, tanto verbal como físicamente.
Más datos importantes que apoyan la “hipótesis del cerebro frontal” proceden de Adrián Raine, de la Universidad de California del Sur en Los Ángeles. Raine y sus colaboradores seleccionaron unas personas “muy especiales” para sus ensayos: investigaron asesinos convictos. Utilizaron con ellos procedimientos gráficos, como la tomografía por emisión de positrones (T.E.P.) y descubrieron que, en comparación con los individuos normales, en estos sujetos se registraba a menudo una disminución de la actividad metabólica en la región frontal cerebral. Análisis realizados subsecuentemente demostraron, sin embargo, que ese fenómeno acontecía sólo en quienes habían cometido asesinatos de forma impulsiva, esto es, con un fuerte componente emocional. Pero si los asesinatos se habían planeado con tiempo y a sangre fría, el cerebro frontal funcionaba de forma manifiestamente normal.
Este resultado es plausible. Debido a un deficiente control de sus sentimientos, los delincuentes violentos impulsivos proceden sin planificación alguna, ignorando riesgos y señales de peligro. No así los delincuentes calculadores, que necesitan un cerebro frontal íntegro, pues la organización a largo plazo del delito requiere procesos de decisión complejos. Este grupo restringido de criminales peligrosos, que programan los pormenores de sus actuaciones y las ejecutan sin compasión, provocan la aversión de la ciudadanía. También ante los tribunales, suelen ser imputados de una “especial gravedad del delito”, pues no acostumbran mostrar el menor arrepentimiento.
Para los delincuentes que planifican hasta el mínimo detalle, importa, ante todo, no ser atrapados. El tipo impulsivo no malgasta ni un solo pensamiento en dicho fin. Ante tal disparidad, ¿se diferenciarán, en alguna función cerebral los criminales peligrosos que no han sido descubiertos, de sus colegas atrapados?
Las bases neurológicas de los criminales violentos no descubiertos constituyen un campo de investigación nuevo, delicado y erizado de dificultades, no siendo la menor el problema metodológico, vale decir, encontrar psicópatas que viven en libertad. Para recibir información de confianza sobre sus delitos, los investigadores deben asegurarles absoluta confidencialidad. Y cuando el criminal ha terminado con las pruebas en el tomógrafo, los investigadores han de dejarlo de nuevo libre.
Así procedieron Adrián Raine y sus colaboradores en una amplia serie de investigaciones recientes. Compararon dos grupos de individuos con trastornos de la personalidad antisociales que habían cometido delitos violentos graves. Sólo uno de los dos estaba integrado por convictos. Al grupo de los que no habían sido descubiertos Raine les denominó “psicópatas exitosos” y a los condenados, “psicópatas fracasados”.
“Psicópatas fracasados”:
Las investigaciones de Raine obtuvieron unos resultados sumamente interesantes. Comparando la anatomía cerebral de ambos grupos, hallaron que sólo el grupo de los “fracasados” presentaba una reducción significativa en volumen de la sustancia gris del lóbulo prefrontal; en el grupo de los delincuentes violentos no aprehendidos, la sustancia gri s prefrontal estaba dentro de los rangos normales. Y, en un segundo test, los cerebros frontales de los “psicópatas exitosos” llegaron incluso a mostrar, con las tareas neuropsicológicas, resultados algo por encima de la media.
La violencia crónica y severa no está, pues, automáticamente unida a un defecto en la corteza prefrontal. Tal sucede, al menos, con las “personalidades psicopáticas” que, a pesar de cometer habitualmente delitos violentos graves, cuentan con un cerebro frontal íntegro. Podríamos inferir de ello, que los trastornos de la corteza prefrontal guardan alguna relación con el riesgo de ser apresados mayor que con el potencial de violencia.
La corteza prefrontal es uno más de los muchos centros que conforman la red compleja que controla el gobierno de nuestros sentimientos, incluidos los impulsos agresivos. De la participación de las estructuras límbicas, como el hipocampo, ofrecen información las investigaciones posteriores realizadas por Raine en el mismo grupo de delincuentes violentos: en los “fracasados”, los hipocampos de ambos hemisferios cerebrales alcanzaban un tamaño diferente; una asimetría que los investigadores relacionaban con alteraciones parecidas en épocas tempranas del desarrollo cerebral. Entra dentro de lo posible que tales interacciones debiliten la colaboración entre el hipocampo y la amígdala 4y que ello dé lugar a que la información emocional, no se procese en su debida forma. Si ello coincide con el fracaso de la corteza prefrontal como instancia controladora, la conjunción podría explicar las reacciones inadecuadas, lo mismo verbales que corporales, frecuentes en los delincuentes violentos con trastornos de personalidad antisociales.
Si estos hallazgos se confirman, tendremos entonces que encontrar un modelo explicativo de la conducta delictiva violenta totalmente distinto para el tipo de “psicópata exitoso”. Estos sujetos cometen los delitos conscientemente; al mantener íntegro el sistema de control de los impulsos, perpetran sus crímenes de forma calculada. No está probado todavía, por supuesto, que estos criminales “fríos como el hielo” no padezcan algún otro tipo de alteraciones cerebrales.
Para averiguarlo, Raine ha investigado el papel de la amígdala y la parte del sistema límbico que hace las veces de “sistema de gratificación”. A las deficiencias funcionales de tales estructuras Richard Blair, del Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda, les ha atribuido la conducta psicopática. En cualquier caso, se trata de una cuestión que merece mayor estudio.
Serotonina, la destructora de la angustia:
Las alteraciones en el cerebro de los criminales pueden alcanzar también el plano bioquímico. En ese dominio se hallaría la serotonina, una hormona con efectos tranquilizantes y mitigantes de la angustia. En algunos trabajos se ha ratificado que una concentración baja de serotonina guarda relación con la conducta antisocial e impulsiva. Aparece una relación similar no sólo entre criminales, sino también en el seno de la población en general, si bien exclusiva, una vez más, de los varones.
La hormona sexual masculina, la testosterona, adquiere aquí importancia también. Varias investigaciones realizadas por James Dabbs, de la Universidad estatal de Georgia, han demostrado la existencia de niveles más elevados de testosterona entre los delincuentes violentos que entre los criminales no violentos. Tales divergencias en el gobierno hormonal y de los transmisores pueden tener causas genéticas o deberse a influencias ambientales. A éstas pertenecen las experiencias adversas en la edad infantil, del tipo de abandonos o abusos, que producen una reducción perdurable en los niveles de serotonina.
Al menos en el caso de los varones, por tanto, los factores biológicos mencionados (disposición genética, deficiencias orgánicas cerebrales y neuroquímicas) aumentan el riesgo de comportamiento violento. Pero conviene no olvidar que, salvo los daños más severos y tempranos, estos factores no conducen forzosamente a la violencia. Por regla general, resulta más explosiva su combinación con los factores de riesgo psicosociales, tal y como se ha puesto de manifiesto en distintos estudios. A estos factores de riesgo psicosociales pertenecen: los trastornos masivos de la relación madre/hijo, las experiencias infantiles de maltratos o abusos, el abandono por parte de los padres y la educación inconsecuente, así como los conflictos paternos duraderos, la dispersión familiar o la pérdida de la familia, la criminalidad de los padres, la pobreza y el paro laboral de larga duración.
La investigación de todos estos factores se muestra compleja y ardua. Algunos de ellos no pueden abordarse por separado de las alteraciones anatomofisiológicas: cuando en el niño 5existe un trastorno previo de la autorregulación emocional o de la capacidad de empatía, la competencia formativa de los padres se enfrenta a una dura prueba.
Al poco del alumbramiento se establece una comunicación emocional íntima entre el lactante y su persona de referencia, según ha demostrado Mechthild Papousek. A través de ella se intensifica la interrelación entre el lactante y la madre, tanto en sentido positivo como negativo. Las características de la relación la determinan las propias capacidades del niño; determinan, asimismo, la constitución psíquica de la persona de referencia.
Una relación precozmente problemática entre el bebé y su persona de referencia puede ocasionar, con el tiempo, trastornos relaciónales graves; entre ellos, problemas en el control de los impulsos, deficiencias de empatía y una capacidad para la resolución de problemas reducida. Se entra entonces en un auténtico círculo vicioso. Además, sobre la competencia educativa de los padres repercuten las experiencias de su propia niñez. En el mejor de los casos, el padre y la madre pueden compensar deficiencias existentes en su descendencia y romper así el círculo vicioso. Y, a la inversa, una “robusta” dotación básica cognitiva y emocional del niño puede compensar, al menos en parte, las influencias negativas recibidas del entorno social.
Ignoramos por qué muchas personas consiguen superar adecuadamente las peores experiencias infantiles o compensar las alteraciones cerebrales mediante una suerte de proceso de autorreparación, mientras que muchos delincuentes violentos no lo consiguen. De ello se derivan consecuencias importantes. Si a nadie se le ocurre responsabilizar a una persona de su dotación genética, su desarrollo cerebral, su infancia traumática o su negativo entorno social, ¿no debería aplicarse el mismo criterio para las tendencias violentas, que son el resultado de esos mismos factores?
El razonamiento anterior desemboca en una cuestión crucial: ¿cuánta responsabilidad puede imputarse a una persona por sus acciones? ¿Es razonable suponer que un delincuente hubiera podido decidirse contra la violencia y a favor del derecho si lo hubiera querido? La suposición de que el delincuente, a pesar de todos los condicionantes psicobiológicos y sociales, se hallaría capacitado para decidir libremente es tema que debaten los penalistas.
También sería válido el razonamiento contrario. Bajo la óptica del principio de culpabilidad no se puede contemplar al delincuente como si fuera totalmente abúlico. ¿No bastaría, basándose en el motivo de la necesidad de proteger a la generalidad, con recurrir a terapias disuasorias y algún tipo de “aislamiento”? Cuestiones como éstas son materia de controversia e investigación entre penalistas, neurocientíficos, psiquiatras y filósofos.
Existe un clamor general para proteger de los delincuentes violentos potenciales a la sociedad. No resulta ético proponer la exclusión social o el confinamiento de determinadas personas por el mero hecho de reflejar algunos rasgos de conducta peculiares, ya que, desde el punto de vista estadístico, la mayoría de estos sujetos no se convertirá en delincuente.
Queda la posibilidad de un conocimiento precoz de los factores de riesgo. Se podría hacer bastante en ese terreno. Importa diferenciar, de forma fiable, entre pillos normales y niños con tendencias violentas genuinas, cosa que no está a nuestro alcance todavía. Cuando llegue el día en que se pueda, será el momento de aportar un tratamiento 6adecuado a los delincuentes violentos precoces y a los jóvenes con tendencias antisociales. Adecuar una terapia mediante hipnosis clínica a esta fenomenología, es otra de las asignaturas pendientes.
MONICA LÜCK y DANIEL STRÜBER.Trabajan en el Colegio Científico Hanseático de Delmenhorst.Su rector, GERHARD ROTH, es además profesor del Instituto de Investigación Cerebral de la Universidad de Bremen.